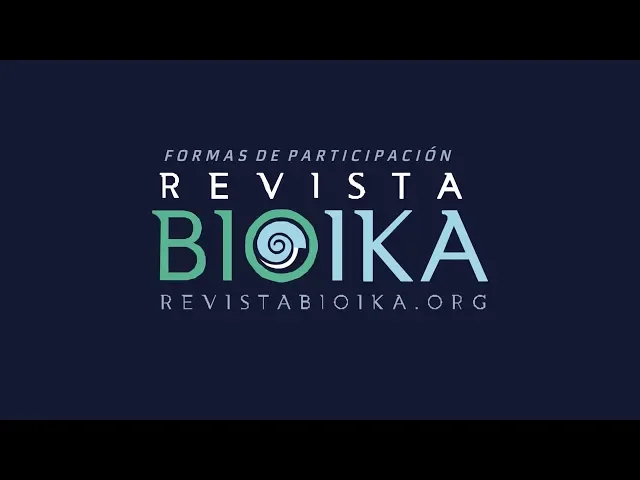"Las mujeres son como el agua: crecen cuando se unen" - ninguna otra expresión podría representar con mayor precisión que este proverbio africano la motivación que dio origen a la creación de una red de mujeres que comparten los desafíos de vivir en las zonas semiáridas de nueve países, presentes en cuatro continentes, y que tienen mucho en común, además de compartir uno de sus idiomas oficiales: el portugués. El agua, entendida como elemento físico y recurso abiótico, puede volverse escasa; sin embargo, el conocimiento, la determinación y la resiliencia abundan. Estas mujeres se reunieron en julio, en las cercanías de uno de los ríos más grandes del mundo, y ofrecieron un ejemplo claro de respeto, generosidad y hospitalidad. El presente artículo sintetiza los resultados de haber facilitado su encuentro, en calidad de representantes de miles de mujeres de sus respectivos países, con una voz firme y propositiva, en un escenario con la iluminación precisa que esperábamos de un foro donde las cuestiones ambientales constituyen el principio, el fin y el medio.
El semiárido como escenario
Los desafíos y las causas subyacentes que las mujeres enfrentan —y logran superar— en sus contextos personales y profesionales.
Las regiones áridas son lugares donde la evapotranspiración es mayor que las lluvias. Esto significa que, con las altas temperaturas, al menos durante el día y en parte del año, las aguas superficiales —y la presente en los seres vivos— se evaporan, transformándose en agua en estado gaseoso. Este proceso es mucho más intenso que el de la condensación, que genera las lluvias. En el “sertão brasilero” se dice que "la lluvia viene de abajo hacia arriba". De esta manera, se crean déficits hídricos, de mayor o menor volumen, dependiendo del lugar.
Se creó un índice de aridez, del cual se derivan y clasifican cuatro categorías: regiones hiperáridas, áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Las regiones semiáridas son las más abundantes y ocupan el 15,2% del mapa global1. Albergan el 14,4% de la población mundial, el 54% de las áreas de pastoreo y el 35% de las áreas cultivadas de nuestro planeta1. Hablamos de zonas extremadamente sensibles a los cambios climáticos, debido a su variabilidad hídrica natural, y que son intensivamente utilizadas y agotadas para el pastoreo y la agricultura, a menudo de forma intensiva, y no para la agricultura familiar y de subsistencia, como la que realizan las comunidades tradicionales, de "fundo de pasto"2.
Vemos este paisaje semiárido cada vez más sujeto a la desertificación, con un suelo progresivamente degradado y pobre donde las semillas no logran germinar y las plantas difícilmente consiguen crecer y mantenerse. También hay un proceso de salinización creciente: debido a las mayores tasas de evaporación, hay una mayor concentración de sales, lo que dificulta el mantenimiento y la productividad de las plantas en este suelo y regiones.
Con el suelo degradado y salinizado, imaginen cómo está la poca agua que se logra represar en estos lugares. Es un agua salobre y, cuando está disponible, contiene residuos de productos usados en la agricultura. ¡Vivir en este semiárido, que se está volviendo árido, es una tarea cada vez más difícil!
Consecuentemente, muchos hombres se van de casa para buscar trabajo en las ciudades, a veces en otros estados, a menudo no regresan y la tarea de mantener y “salvar” a la familia queda en manos de las mujeres.

Esta realidad, difícil, cruel, desigual, casi toda sobre los hombros de las mujeres, la escuchamos en todos los relatos que recogimos en las 12 entrevistas que hicimos con mujeres de algunos de los Países y Comunidades de Lengua Portuguesa (CPLP): Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique y Portugal, durante el VIII Congreso Internacional de Educación Ambiental de los Países y Comunidades de Lengua Portuguesa3, ocurrido en Manaos (Brasil), del 21 al 25 de julio de 2025. Nuestro objetivo fue triple: identificar, describir y entender los desafíos comunes y específicos de las mujeres; las causas percibidas por ellas como subyacentes a esos desafíos; y mapear lo que ellas ya hacen para cambiar sus realidades.
Los desafíos incluyen el hambre, la sequía, la falta de recursos, la violencia sufrida (ya sea violencia doméstica, física, verbal o emocional) o la violencia en la sociedad, al no poder ocupar espacios de toma de decisiones y ser invisibilizadas junto con sus problemas. Por ejemplo, muchas mujeres trabajan en el campo, pero no hay baños para ellas; las asociaciones de productores están compuestas mayoritariamente por hombres en las que las mujeres no participan ni son invitadas a participar; la educación en el campo está casi exclusivamente dirigida a los hombres; muchas mujeres tienen embarazos y matrimonios prematuros y abandonan los estudios; la acumulación de funciones para las mujeres es otra dificultad real, que traspasa las fronteras de las regiones semiáridas.
En el evento integrado al Congreso, "Educación ambiental y cuestiones de género en los semiáridos de la lusofonía", nos reunimos con 15 personas presencialmente en Manaos y casi una docena participando de forma remota desde varios lugares y países. A partir de una primera exposición de los desafíos y del contexto de las regiones semiáridas, dividimos tres grupos para discutir y definir las causas de los desafíos que las mujeres enfrentan en estas zonas.
Las causas señaladas fueron: el machismo estructural, que sustenta toda nuestra sociedad; el sistema económico actual (capitalismo), que realza estas diferencias entre los géneros y que se beneficia de que las mujeres trabajen más que los hombres sin ganar proporcionalmente más, acumulando tareas y pensando que esto es un deber indisociable del sexo femenino; también la iglesia y las religiones que enfatizan las diferencias de roles entre los géneros.

La falta de acceso a la educación también apareció como un factor que mantiene a las mujeres en este ciclo de repetición y de no ruptura con el machismo y la pobreza. Sin una educación emancipatoria, las mujeres no ven otras posibilidades y no se dan cuenta de que son víctimas de abuso, que necesitan denunciar, que necesitan dar el primer paso para cambiar sus realidades. Incluso cuando hay acceso a la educación, la discusión de género es incipiente y tímida, cuando la hay.
Necesitamos ampliar estas discusiones. Dar visibilidad a las mujeres y a sus problemas. Solo cuando nosotras, las mujeres, tengamos los mismos derechos y los mismos espacios políticos, de habla, de trabajo, de ser y de estar en el mundo, independientemente de la ropa, el color del cabello, el maquillaje (o su ausencia), o la forma en que queramos expresarnos, solo entonces habrá un mundo libre, solidario y justo. Cuando todas, todos y todes tengan derechos asegurados y acceso a las mismas cosas que nos permitan expresar la humanidad y la ciudadanía.

¿Te resultó útil?
Más información en:
- 1. United Nations. (s. f.). Why now? United Nations. Recuperado el 7 de noviembre de 2025, de https://www.un.org/en/events/desertification_decade/whynow.shtml
- 2. Recomendamos Bianchini, F.; Lima, P.H.C; Barreto, R.M.F. Comunidades tradicionales de “fundo de pasto”: manejo da agrobiodiversidade de la Caatinga en los territórios historicamente ocupados por las comunidades de “fundo de pasto no sertão do São Francisco baiano”. In: da Cunha, M.C.; Magalhães, S.B.; Adams, C. (Org.) Povos tradicionais e biodiversidade no Brasil: Contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças. p. 77-126. São Paulo: SBPC, 2022
- 3. Rede Lusófona de Educação Ambiental (RedeLuso). (2025). Congresso Internacional da Associação de Estudos dos Países de Língua Portuguesa (EALusófono). Recuperado em 7 de novembro de 2025, de https://www.ealusofono.org/