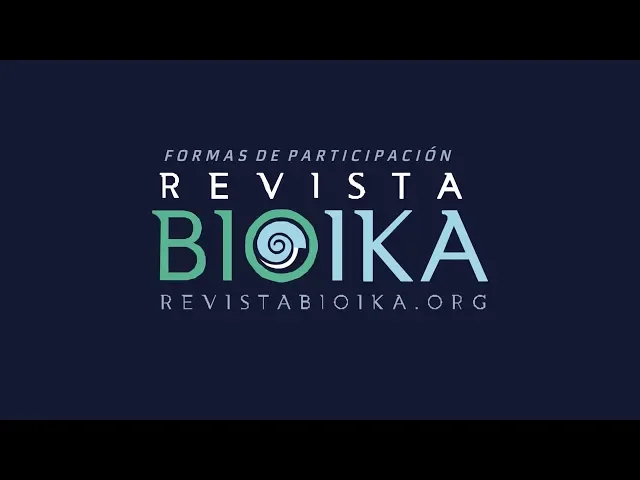Imagina un campo de pastoreo abierto, de uso compartido por varias personas de una comunidad de ganaderos. En busca de lucro, cada uno puede decidir libremente aumentar el número de sus animales. Al principio, esa libertad para emprender parece ventajosa, pero con el tiempo el pasto no se regenera, el suelo se agota y el campo muere. Cuando cada quien actúa pensando solo en su propio beneficio, con la idea de que, si no lo hace él, lo hará el vecino, el recurso colectivo se destruye y todos pierden. Esta es una metáfora de la «Tragedia de los Comunes», expresión consagrada tras la publicación del famoso artículo del biólogo estadounidense Garrett Hardin en 1968. En su sentido clásico, la palabra tragedia alude a un desenlace inevitable: una vez iniciado el curso de los acontecimientos, no hay cómo impedir su fin, generalmente funesto. Al igual que en las tragedias griegas, el desenlace fatal se prevé, pero nada puede hacerse para evitarlo.
Hardin identificó un patrón que subyace a gran parte de los problemas ambientales contemporáneos. Siempre que un recurso natural de uso común se abre al acceso irrestricto y sin control, la competencia entre los usuarios tiende a llevarlo a la desaparición. En su artículo, Hardin ejemplifica una situación en la que cada ganadero que utiliza el pastizal para alimentar su rebaño tiene, en teoría, el interés colectivo de preservar ese recurso. Sin embargo, al ser la entrada libre y no existir restricciones de uso, ningún individuo consigue impedir que los demás también exploten libremente el pasto. El beneficio de agregar un animal más es exclusivo del propietario, pero el costo del desgaste del pasto es compartido por todos. Así, de forma autodestructiva, todos reciben el incentivo de maximizar el número de animales hasta que, inevitablemente, el pastizal se degrada por completo.

Recursos comunes como las aguas superficiales o subterráneas, los bosques y las poblaciones pesqueras son, por definición, finitos y susceptibles de degradación cuando no existen mecanismos efectivos de regulación de uso. Por ello, son indispensables políticas públicas que garanticen el uso sostenible de estos bienes, incluidas medidas de gestión basadas en regulación, tributación, fijación de precios y aplicación de sanciones. En este contexto, Brasil vive actualmente una versión moderna y dramática de la tragedia de los comunes, y tiene un nombre oficial: Proyecto de Ley 2.159/2021, apodado por muchos “PL de la Devastación”. Este proyecto, recientemente aprobado en el Senado brasilero, pretende flexibilizar las normas del licenciamiento ambiental, precisamente el instrumento que ayudaría a evitar tragedias como las de Mariana y Brumadinho (2015 y 2019, respectivamente), que provocaron miles de muertes y calamidades ecológicas, además de daños socioeconómicos irreparables.
Entre sus propuestas más alarmantes se encuentran la posibilidad de autolicenciamiento (empresas o emprendedores que gestionan por sí mismos su licencia, sin estudios previos), la excención total de licenciamiento para actividades agropecuarias y la creación de licencias especiales para emprendimientos considerados «estratégicos», incluso cuando representen riesgos ambientales. En la práctica, el PL abre las puertas al uso depredador de bienes comunes —bosques, ríos, fauna y clima— en nombre del «progreso», del libre emprendimiento y del lucro fácil de unos pocos. Todo ello bajo el pretexto de «desburocratizar el desarrollo», ignorando el costo colectivo: aumento de la deforestación, colapso de la biodiversidad, contaminación del agua y del suelo, agotamiento de los recursos naturales y agravamiento del cambio climático. La demora en el proceso de licenciamiento, argumento esgrimido por los defensores del PL, se debe en la mayoría de los casos a la baja calidad de los estudios de impacto ambiental presentados, que necesitan ser reformulados y no a la llamada burocracia.
Sin instrumentos eficaces de regulación, ¿cómo esperar que los potenciales contaminadores actúen con responsabilidad y limiten voluntariamente sus impactos sobre el medio ambiente? Es como si Brasil, en nombre de la competitividad, dijera: «exploten a placer, después veremos qué pasa». Pero ya lo estamos viendo y lo sentimos en la piel: olas de calor extremo, inundaciones cada vez más violentas, sequías prolongadas y una creciente inseguridad alimentaria en el campo y las ciudades. El PL de la Devastación es un proyecto de futuro insostenible: la institucionalización de la tragedia de los comunes a escala nacional.
En un país que debería liderar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y justo, esta propuesta va a contramano de la ciencia, del sentido común y de la justicia social. Entrega nuestros bienes naturales a intereses privados, dejando el costo social y ambiental a las generaciones futuras.

Su tramitación, planteada con carácter de urgencia para impedir un debate más profundo, crea una situación paradójica, pues se produce a menos de seis meses de la COP-30, que tendrá lugar en Belém, bajo la sombra de la selva amazónica, considerada la principal víctima de este proyecto de ley.
Así, el debilitamiento del licenciamiento ambiental debe encender una señal de alerta en toda la sociedad. Al fin y al cabo, sin reglas claras y fiscalización rigurosa, los recursos naturales comunes permanecen vulnerables y el riesgo de nuevas tragedias se vuelve aún más inminente.