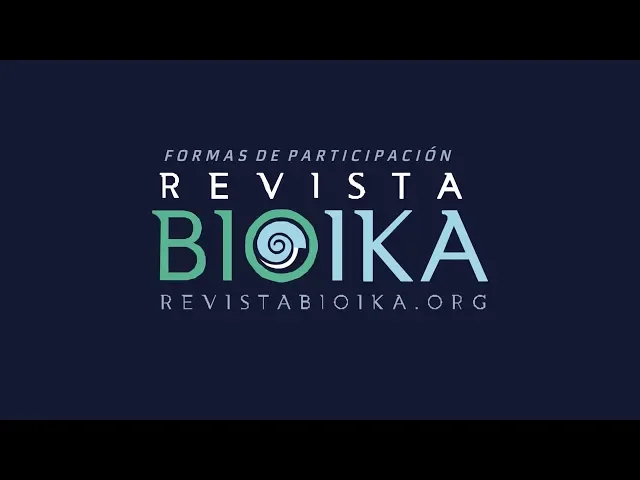El Tyrannosaurus rex (del griego latinizado tyrannus 'tirano' y saurus 'lagarto', y el latín rex, 'rey') es una especie de dinosaurio que vivió en nuestro planeta a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años. Esta especie de lagarto es, sin duda, el dinosaurio más conocido del que nos podemos crear una imagen mental, y forma parte de un enorme consorcio de dinosaurios y otros organismos prehistóricos que se han descubierto y estudiado a lo largo de los años.
Si tenemos presente que de estos organismos prehistóricos solo nos han quedado fósiles, conocer sobre el tamaño de las garras traseras del tiranosaurio, la cantidad de dedos y su anatomía general nos aporta información acerca de cómo estos organismos caminaban, cazaban a sus presas, su tamaño corporal o incluso cómo mantenían el equilibrio. Desde el año 2010 se han publicado al menos diez trabajos científicos sobre temas relacionados en revistas especializadas de paleontología.
Entonces, las preguntas inevitables que surgen son: ¿Qué relevancia tiene conocer esto? ¿Cuántos recursos se invierten para que los científicos podamos generar este tipo de conocimientos? ¿Tiene sentido destinar fondos o formar profesionales especializados para que realicen este tipo de estudios en Latinoamérica donde 4 de cada 10 personas perciben una remuneración menor a la del salario mínimo y la mitad no cotiza en los sistemas de pensiones?
¿Ciencia básica?, ¿y eso qué es?
En términos muy generales, la ciencia básica explora los fundamentos de la naturaleza, desde las partículas más pequeñas hasta el universo en su conjunto. Su objetivo es generar nuevo conocimiento y ampliar los límites de lo que sabemos. La ciencia aplicada, por su parte, toma este conocimiento básico para desarrollar soluciones a problemas del mundo real, como crear nuevos medicamentos, mejorar cultivos o diseñar energías limpias. Para entenderlo mejor pongamos un ejemplo.

Hace pocos años un equipo de científicos liderados por la Dra. Raquel Chan en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (Santa Fe, Argentina), lograron aislar un gen de la planta de girasol que daba resistencia a la sequía. El mismo fue utilizado para poder insertarlo en variedades de trigo y soja que ahora tienen una mejor tolerancia al estrés hídrico. Esto podría decirse que forma parte de lo que se conoce como ciencia aplicada, pero para poder lograrlo se requirió que antes tuviera que identificarse qué son los genes (y nos vamos muy lejos atrás con los trabajos pioneros de Mendel allá por el año 1865), técnicas de secuenciación genética, de transferencia de genes, de edición, etc. (conocimientos que son mucho más recientes). Esta teoría y conjunto de técnicas corresponden a un conocimiento que por sí mismo no tiene una aplicación directa (ciencia básica) pero que permitieron, en última instancia, crear variedades de trigo y soja resistentes al estrés hídrico (ciencia aplicada).
Algunos otros ejemplos, quizás más cotidianos, tienen que ver por ejemplo con los avances que se han realizado en el campo de la física cuántica. Esta rama de la física explica todos los fenómenos microscópicos que nos rodean al estudiar las leyes que regulan el funcionamiento del átomo. Aplicaciones como el láser, que se utiliza por ejemplo para leer el código de barras en el supermercado, se basa en la posibilidad de que a través de un haz de luz que rebota sobre una superficie pueda leerse barras blancas y negras que son traducidas en un código de ceros y unos que inmediatamente son traducidos a información específica como el precio de un producto. Esto puede hacerse porque existe el conocimiento previo sobre «emisión estimulada» que es el proceso mediante el cual un fotón (partícula de luz portadora de radiación electromagnética) entrante de una frecuencia específica interactúa con un electrón (pequeña partícula con carga negativa que hace parte de los átomos) liberando energía y creando un nuevo fotón que viaja por el espacio. O por ejemplo la fibra óptica que actualmente se utiliza para descargar programas, acceder a redes sociales, escuchar música o jugar en línea, se basa en el hecho de que la luz viaja por un núcleo de sílice del tamaño de un cabello y se refleja en un material aislante que evita que este escape. Este fenómeno se logra gracias al conocimiento de la ley de la refracción y la ley de Snell.
La discusión sobre ciencia básica, como la mencionada más arriba, o muchos otros tipos de estudios y líneas de investigación que podríamos mencionar en este artículo, y su importancia para el desarrollo de un país, no es nueva. Las respuestas van variando según los gobiernos de turno, con propuestas que han priorizado el desarrollo científico-tecnológico a partir de la generación de infraestructura, subsidios para investigar, incentivos a determinadas líneas de trabajo y jerarquizaciones de salarios; a otros gobiernos que en vías de achicar el gasto público se han enfocado en hacer todo lo contrario.
Por poner un ejemplo, en Argentina se destina un 0,55% del Producto Bruto Interno (PBI) a la ciencia, distribuyendo estos fondos en distintos organismos estatales como el INTA, CONAE, CONICET, universidades públicas, INA, entre otros. En otros países de la región como Brasil se invierte un 1,22%, en Ecuador 0,67%, en Uruguay 0,48%, en Chile un 0,35% y en Colombia 0,31%. Esto implica que en términos generales se invierte menos del 1% del PBI en ciencia. En contraste, en naciones desarrolladas, como Estados Unidos, se invierte un 3,45%, en Austria 3,40%, en Japón 3,36% y en Alemania 3,26%. En este sentido, la inversión que se realiza en países desarrollados triplica la de países sudamericanos. Si contrastamos estos datos con el Índice de Progreso Social (IPS) que utiliza 60 indicadores de progreso social y ambiental, se obtiene una relación directa y positiva. De hecho, los datos indican que el 52% del bienestar social de un país es explicado por los recursos económicos que éste destina al desarrollo científico. Quizás la pregunta no sea solo cuánto se invierte, sino qué valor le damos al conocimiento científico como sociedad. Aquí surge un debate que podría pensarse como absurdo: la dicotomía entre ciencia básica y ciencia aplicada.

¿Toda la ciencia tiene que poder ser aplicada?
Resulta interesante discutir si todo el conocimiento generado como ciencia básica tiene que poder ser aplicado de forma directa o indirecta. Pensemos, por ejemplo, en los científicos que estudian el cosmos, la formación de las galaxias o la vida en otros planetas. Aquellos que estudian los procesos geológicos que intervinieron en la formación del planeta Tierra o aquellos que estudian a los dinosaurios y los diferentes aspectos de su biología y formas de vincularse al medio donde vivieron hace millones de años. ¿Estos estudios son menos importantes que los que se hacen, por ejemplo, para el diseño de satélites, vacunas, inteligencias artificiales o cualquier otra línea que se considere aplicada y que tengan un impacto social directo?
De acuerdo con la “Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI: un nuevo compromiso”, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la función de la ciencia es generar nuevos conocimientos que proporcionen un enriquecimiento educativo, cultural e intelectual y conduzcan a avances tecnológicos y beneficios económicos. Promover la investigación fundamental y aplicada a problemas, es esencial para lograr el desarrollo y el progreso de un país.
Al respecto, Jacques Gaillard en un artículo publicado en 1990 argumenta qué producir conocimiento científico para contribuir al desarrollo de un país soberano no es una receta mágica. En este sentido, Gaillard establece que invertir en investigación y desarrollo, formar equipos de investigación, construir universidades y laboratorios con equipos sofisticados lleva tiempo, no garantiza descubrimientos científicos milagrosos, ni activa la maquinaria del desarrollo. Incluso bajo condiciones favorables como las que prevalecen actualmente en la mayoría de los países en desarrollo, a países como Estados Unidos o Japón les llevó más de 50 años para poder competir con los países europeos.
La razón más obvia de este fenómeno es que promover el desarrollo de un país basado en el crecimiento científico-tecnológico lleva tiempo. La ciencia moderna empezó a gestarse durante el Renacimiento en Italia, especialmente en el siglo XVI, con figuras como Galileo Galilei, quien promovió el método experimental y desafió las ideas tradicionales sobre el funcionamiento del universo. En América Latina no fue hasta el siglo XIX que se vieron los primeros intentos de formalizar la ciencia en algunos países, mientras que en África la influencia directa se dio hasta entrado el siglo XX. No fue sin embargo hasta las décadas de 1960 y 1970 que en Sudamérica se fundaron nuevas universidades e institutos de investigación y comenzó a construirse una base más sólida de comunidades científicas.
El desarrollo científico en tiempos de crisis económica
Siguiendo este razonamiento, podríamos decir que la ciencia o el desarrollo científico no necesariamente tiene que traducirse en una aplicación tecnológica, ya que mucho del conocimiento generado puede tener finalidades culturales o educativas. Pero ¿tiene sentido invertir recursos en el desarrollo de la ciencia en países como Argentina que actualmente afronta profundos y complejos problemas económicos? La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí que puede ser argumentado de diferentes formas:
- La ciencia nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos y a descubrir cosas nuevas sobre él.
- La ciencia impulsa ideas, tecnologías y empresas que ayudan a que la economía crezca a lo largo del tiempo.
- La investigación científica ayuda a encontrar soluciones para problemas urgentes, como el cambio climático, la falta de recursos no renovables, la creación de nuevas medicinas y en general, para mejorar nuestra calidad de vida.
- La ciencia es clave para crear tecnologías y soluciones que nos ayuden a salir de las crisis. Un buen ejemplo fue la pandemia de COVID-19, cuando la investigación rápida en vacunas y tratamientos fue esencial para mantener las cosas bajo control.
- Invertir en ciencia ayuda a que un país tenga sus propias tecnologías y no dependa tanto de las de otros países.
- La ciencia nos ayuda a encontrar soluciones sostenibles para problemas ambientales y sociales.
Ciencia y soberanía
Cuando hablamos de soberanía de un país nos referimos al poder que tiene un país para tomar decisiones de manera autónoma y ejercer la autoridad en un territorio. Es un derecho fundamental de los países y un elemento que los define. En este sentido, potenciar el desarrollo científico de un país a través de políticas públicas dirigidas a potenciar el desarrollo científico, nos permite encontrar soluciones a problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la provisión de alimentos, la producción de energías renovables, el tratamiento de enfermedades o mejores formas de educar.
Nos encontramos atravesados por el cambio climático, el incremento de la población humana, la desigualdad de clases, el aumento de la contaminación y la degradación de los ecosistemas naturales. En este contexto, el desarrollo científico tecnológico es una herramienta necesaria para dirigir decisiones administrativas que se traduzcan en políticas públicas que favorezcan el desarrollo de los países. Sophie Beernaerts (directora de la Agencia Ejecutiva Europea en Educación y Cultura) resalta además que el conocimiento científico nos permite comprender mejor nuestro mundo, nuestro entorno, y nos brinda sabiduría de cómo vivir de manera sostenible. En palabras de Beernaerts, «queremos que la ciencia nos ayude a distinguir los hechos de la ficción, las mentiras de las verdades, en un mundo en el que la exposición excesiva a la información a través de las redes sociales se ha vuelta una norma».
En términos más específicos, y según un informe del Banco Mundial del año 2003, en las próximas décadas la producción de alimentos deberá duplicarse para satisfacer la creciente demanda. Esto implica superar desafíos como mejorar la resistencia a sequías, plagas, salinidad y temperaturas extremas; aumentar el contenido nutricional y reducir las pérdidas postcosecha, todo de manera sostenible tanto ambiental como socialmente para garantizar la sostenibilidad de las futuras generaciones. En el ámbito de la salud, enfermedades transmitidas por vectores y agua, la falta de asistencia sanitaria adecuada y las carencias en la atención materna e infantil. Todas estas situaciones siguen siendo retos significativos en países en desarrollo que requieren avances en el conocimiento para poder afrontarlas.
Quizás el señor del kiosco de la esquina, esa señorita que va leyendo esta nota en el autobús camino al trabajo o el dueño de un supermercado podrían pensar que el estudio de la garra trasera de un dinosaurio extinto hace millones de años no tiene relación con sus vidas. Quizás crean que invertir en dichos estudios es desperdiciar recursos valiosos. Sin embargo, tenemos que entender que acercarse al conocimiento científico libera y forma mentes, impacta en la cultura y la educación, y tiene la posibilidad de transformar a los países. Es, sin lugar a duda, dinero bien invertido, porque esas «garras traseras» son claves para entendernos y progresar como humanidad. «La ciencia no es cara, cara es la ignorancia» decía Bernardo Houssay, médico argentino ganador del premio nobel de medicina y miembro fundacional del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Argentina hace ya muchos años.
¿Te resultó útil?
Más información en:
- Beernaerts, S. Head of Unit, DG Education and Culture, European Commission, outlined the critical role of scientists and researchers in shaping our society during his keynote address at the 3rd AGM of the Marie Curie Alumni Association in Salamanca, Spain, in March 2017.
- Watson, R., Crawford, M., & Farley, S. (2003). Strategic approaches to science and technology in development. Banco Mundial.
- Gaillard J. (1990) Science in the Developing World: Foreign Aid and National Policies at a Crossroad. Ambio 19: 347-352.



-orito-putumayo-m.jpg)