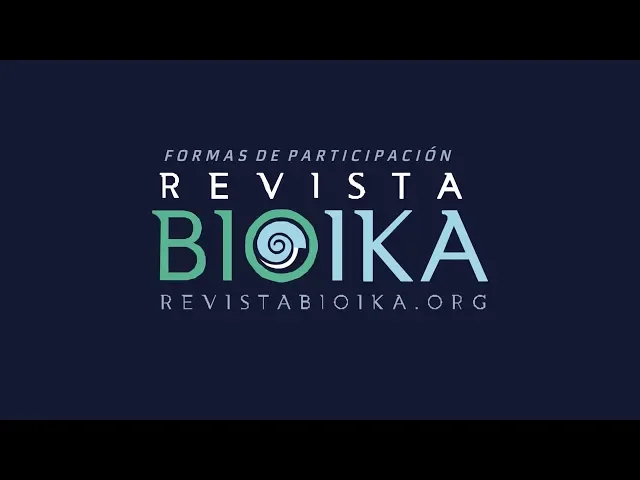Cuando hablamos de protistas nos referimos a un conjunto heterogéneo de microorganismos eucariotas (aquellos organismos conformados por células con un núcleo definido y limitado por una membrana) que habitan casi todos los sistemas acuáticos del mundo. Algunos protistas son capaces de hacer fotosíntesis, como las algas (también llamadas protistas autótrofos, que son los que pueden producir su propio alimento a partir de la fotosíntesis), mientras que otros se alimentan de otros microorganismos o partículas suspendidas en el agua (los llamados protozoos o protistas heterótrofos, que son los que dependen de los recursos presentes en el medio para sobrevivir). Además, hay muchos otros protistas que son parásitos de animales y plantas. En los sistemas acuáticos, los protistas heterótrofos cumplen funciones muy importantes al reciclar nutrientes y materia orgánica, actuando como depredadores de otros organismos como bacterias y microalgas, y también sirviendo como alimento de pequeños invertebrados que habitan estos sistemas.
Sin embargo, cuando hablamos de protistas no nos referimos a un único linaje (grupo de organismos que tiene una historia evolutiva común), sino a muchos linajes distintos que en el transcurso de la evolución de la vida se fueron diversificando y hoy son grupos tan distintos que el único rasgo que comparten es que suelen ser organismos unicelulares, eucariotas y que no forman tejidos como los animales o las plantas.
Los Picozoa: un grupo de protozoos fascinante
Este grupo de microorganismos fue descubierto hace relativamente poco tiempo, en el año 2007. Originalmente se los llamó Picobilifitas ya que se pensaba que al igual que las plantas y las algas, realizaban fotosíntesis. Esta suposición se basó en la observación de una estructura brillante en su interior que parecía similar a los cloroplastos (organelas dentro de las células eucariotas que permiten hacer fotosíntesis) de las plantas y las algas.
Los Picozoa son un grupo de protistas heterótrofos que han capturado la atención de los científicos desde su descubrimiento. Estos organismos son tan pequeños que se clasifican en la categoría de picoplancton, es decir que miden entre 3 y 5 micrómetros (μm). Si lo comparamos con una pulga (la más pequeña puede medir 1 mm), estos organismos son entre 3 mil y 5 mil veces más pequeños.
A pesar de su muy pequeño tamaño, cuatro años después de su descubrimiento, un estudiante de doctorado de la Universidad de Colonia (Alemania), logró aislar y cultivar células de Picobilifitas, lo que permitió estudiarlas con microscopios más avanzados. Fue entonces cuando hubo un giro crucial en la identidad de estos organismos. Las imágenes revelaron la ausencia de organelas capaces de realizar fotosíntesis (los cloroplastos), lo que significaba que son organismos heterótrofos. Con este descubrimiento, Picobilifitas dejó de existir como tal y dio lugar a un nuevo nombre: Picozoa. Este nombre refleja su verdadera naturaleza: pequeños depredadores que habitan los océanos, alimentándose de otros microorganismos, posiblemente bacterias o incluso virus. «Pico», que significa «extremadamente pequeño», y «zoa», derivado del griego «zoon», que significa «animal», describen bien a estas diminutas criaturas.
Pero entonces, ¿dónde encajan los Picozoa en la gran historia evolutiva de la vida?
El árbol de la vida es una representación gráfica de las relaciones evolutivas entre todos los seres vivos, organizando los linajes en diferentes grupos según su parentesco evolutivo. Esto es, los que más se parecen entre sí, se los ubican más juntos en una rama en tanto que los menos emparentados están se ubican más lejos en ramas distantes. De este modo puede representarse de forma gráfica cómo la vida se fue diversificando por más de 3 mil millones de años hasta el presente.
A lo largo de la historia de la humanidad, los sistemas de clasificación de la vida han ido cambiando conforme al avance del conocimiento científico. Inicialmente esta clasificación se basada en características visibles, como la forma y el modo de vida de los organismos, pero la biología moderna, en particular la genética, ha revolucionado nuestra manera de entender estas relaciones, revelando conexiones inesperadas y redefiniendo los grandes grupos de la vida.
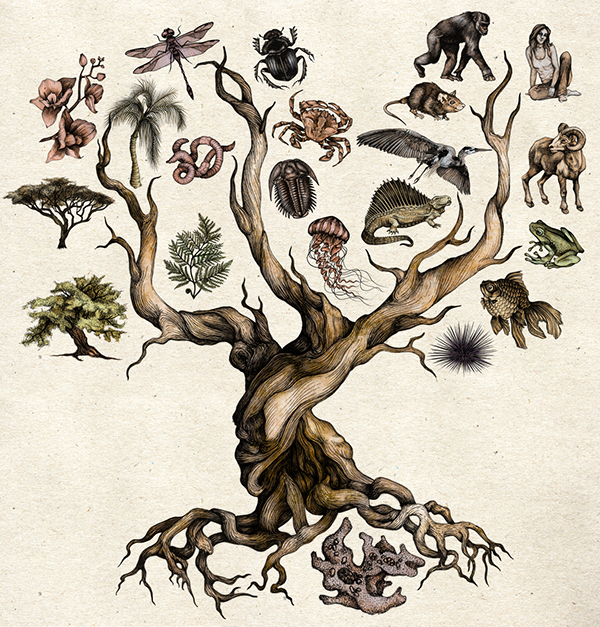
Tanto es así que, en el año 1751 (más de 200 años atrás), Linneo propuso una clasificación basada en tres reinos: Animal, Vegetal y Mineral. Posteriormente, en 1969, Wittaker amplió este esquema a cinco reinos: Animal, Vegetal, Fungi, Protistas y Bacteria. Un cambio más profundo ocurrió en 1977, cuando Woose y colaboradores propusieron la clasificación en tres dominios: Eukarya, Archaea y Bacteria. Ya en tiempos más modernos, Adl y colaboradores en el año 2021 introdujeron una clasificación basada en supergrupos, en la que, por ejemplo, los hongos aparecen lejanamente emparentados con los animales en el grupo Opisthokonta, las plantas y algunos protistas autótrofos como algas verdes se los incluye dentro Archaeplastida y otros protistas autótrofos y heterótrofos se incluyen en varios supergrupos distintos como Rhizaria que incluye a las amebas que tienen tecas (coberturas protectoras) o los Excavata que incluye a muchos protistas parásitos y algunos que hacen fotosíntesis.
Representar gráficamente las relaciones de parentesco entre toda esta inmensidad de organismos no es una tarea fácil. En los últimos años, con el desarrollo y el abaratamiento de las técnicas de secuenciación de genes y enormes avances en la Bioinformática, es que se ha podido avanzar en este tipo de representaciones y construir una imagen más cercana a la realidad de lo que llamamos el «árbol de la vida». Tanto es así que en el año 2016 un científico francés llamado Damien de Vienne diseñó y publicó «Lifemap». En esta interfaz electrónica se propone realizar una representación única de las relaciones evolutivas entre todas las especies vivas de la Tierra combinando métodos utilizados en la cartografía moderna, como OpenStreetMap, con una nueva forma de representar estructuras arbóreas y así representar entre 800.000 y 2,2 millones de especies (según la fuente de datos) en una interfaz ampliable.
Pero, volviendo a los Picozoa, que es el tema que nos ocupa en este texto, durante muchos años los científicos no hemos sabido dónde ubicarlos dentro de este árbol de la vida que mencionamos anteriormente. Eran un grupo huérfano, un linaje único dentro del dominio Eukarya. Sin embargo, un estudio reciente reveló que los Picozoa pertenecen al supergrupo Archaeplastida, que incluye como ya dijimos, a organismos con cloroplastos como son las algas verdes, rojas y las plantas superiores. A pesar de esto, los Picozoa no tienen cloroplastos, lo que plantea la intrigante posibilidad de que podrían ser uno de los primeros grupos de organismos en haber perdido completamente esa capacidad. Esta revelación ha hecho que sean considerados aún un enigma evolutivo.
Su biología es diferente a la de cualquier otro organismo marino conocido y aún tenemos muchas preguntas por responder como ser: ¿Cómo se alimentan o cuál es su función en el ecosistema marino? Estas preguntas siguen sin respuesta clara, pero sí se supone que estos pequeños depredadores pueden desempeñar un papel crucial en la regulación de microorganismos en el océano y en el ciclo de nutrientes ya que son muy abundantes (con registros de hasta 80.000 individuos por litro).
Los modelos de nicho como estrategia de estudio
ramkumar-seenivasan,-nicole-sausen,-linda-k.-medlin,-michael-melkonian-m.jpg)
En un grupo formado por investigadores de la Universidad Federal de São Carlos (Brasil), el Instituto de Ciencias del Mar (España), la Universidad de Roma La Sapienza (Italia), la Universidad de York (Reino Unido), la Universidad de la Sorbona (Francia), y la Federación de Investigación para el Estudio de la Ecología y Evolución de los Sistemas Oceánicos Globales (Francia) e impulsados por este rompecabezas evolutivo y ecológico, decidimos centramos en estudiar cómo se distribuyen los Picozoa en el océano, sus funciones ecológicas y su adaptabilidad a diferentes entornos marinos. Para lograr esto, utilizamos datos de ADN, y variables ambientales y los analizamos combinando análisis filogenéticos (conjunto de técnicas que se usan en genética para analizar relaciones de parentesco a partir del análisis de secuencias de genes) y modelos predictivos o también llamados «modelos de nicho» para así poder crear mapas de distribución global de estos organismos.
Los modelos de nicho se aplican en la actualidad para entender la distribución en el espacio, así como también los requerimientos ecológicos de animales y plantas. Esto es, identificar zonas geográficas de distribución, o condiciones ambientales óptimas de, por ejemplo, temperatura, luz solar o disponibilidad de nutrientes. Nuestro trabajo es uno de los primeros en aplicar este enfoque de nicho a microorganismos, como los Picozoa. Para lograr esto, es que utilizamos datos de ADN recolectados de varias partes del océano y obtuvimos, a partir de información satelital, datos del ambiente como son la temperatura del agua, la salinidad y la concentración de nutrientes. Con esta información, creamos modelos de nicho cuyo resultado pueden visualizarse en mapas. Estos mapas nos indican dónde es más probable encontrar ciertas especies, incluso en lugares donde aún no hemos recolectado datos.
Dado que no tenemos datos de todas las regiones oceánicas, los modelos de nicho ayudan a predecir dónde puede estar presente o ausente una especie en función de las condiciones oceanográficas. Así, incluso sin tomar muestras de cada ubicación, podemos tener una buena idea de dónde encontrar ciertas especies y entender mejor cómo se distribuyen en el océano. Este enfoque es importante porque el océano es inmenso y monitorear todas las áreas directamente es un gran desafío.

Utilizando estos modelos de nicho, nuestro estudio reveló que los Picozoa son organismos exclusivamente marinos, ausentes en sistemas de agua dulce o suelos. En el océano, se encuentran entre los diez grupos eucariotas más abundantes y exhiben distintos patrones de distribución, influenciados por la latitud (distancia angular que hay entre un punto de la Tierra y el Ecuador). Entonces, por ejemplo, descubrimos que algunas especies están adaptadas a entornos polares, mientras que otras prosperan en regiones más cálidas y algunas tienen una distribución mucho más amplia. Sorprendentemente descubrimos también que especies estrechamente relacionadas entre sí no siempre ocupan los mismos nichos ecológicos. Esto desafía las ideas tradicionales sobre la evolución de las especies y cómo deberían adaptarse a su entorno.
En resumen, nuestro trabajo mostró que los Picozoa no solo son abundantes en los océanos, sino que su adaptabilidad es mayor de lo que imaginábamos. Sin embargo, a pesar de estos avances, queda mucho por investigar. ¿Qué otros secretos guardan estos diminutos depredadores? ¿Cómo afectan realmente a los ecosistemas marinos? Esta historia está lejos de terminar, y cada nuevo descubrimiento abre la puerta a más preguntas sobre la vida en los rincones más pequeños del océano.
¿Te resultó útil?
Más información en:
- de Vienne DM (2016) Lifemap: Exploring the Entire Tree of Life. PLOS Biology 14(12): e2001624
- Huber P. et al. 2024. Global distribution, diversity, and ecological niche of Picozoa, a widespread and enigmatic marine protist lineage. Microbiome 12: 162.
- Schön, M.E., Zlatogursky, V.V., Singh, R.P. et al. Single cell genomics reveals plastid-lacking Picozoa are close relatives of red algae. Nat Commun 12, 6651 (2021).
- Matos, M. H. O., Santana, L. O., Silva, G. A. L. 2024. Protozoarios planctónicos: ¿qué son, qué hacen y cuál es su importancia ecológica y para la sociedad? Revista Bioika, edición 11. Disponible en: http://revistabioika.org/es/ecovoces/post=145



-orito-putumayo-m.jpg)